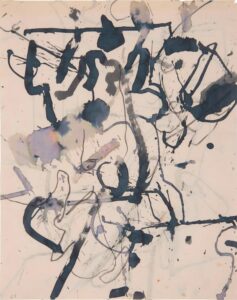
En su libro Die Wissenschaftsgesellschaft (La sociedad científica)1, Rolf Kreibich, uno de los mejores conocedores de la cientifización de los procesos económicos y sociales actuales, afirma que las sociedades contemporáneas se encuentran dominadas por la ciencia como fuerza productiva directa. Esto significa, según él, que la economía obedece a una lógica de la valorización de la ciencia y de la tecnología y que la sociedad está, por consiguiente, dominada por el paradigma «Ciencia-Tecnología-Aplicaciones a escala industrial». Entre la investigación científica, la puesta en marcha tecnológica y la transformación de los métodos productivos, ya no hay solución de continuidad, sino al contrario, aparecen procesos continuos e integrados de puesta en valor de los conocimientos científicos, cuasi-simultaneidad de la producción de conocimientos y las aplicaciones tecnológicas y productivas bajo el signo de la innovación. La producción de conocimientos se ha vuelto una industria que se extiende a todos los ámbitos de la producción material y se convierte, de alguna manera, en una producción científica de saberes y habilidades y en una tecnología operante del desarrollo científico. La ciencia ya no es una reserva de la economía y la sociedad, se dinamiza cada vez más y se vuelve uno de los mecanismo fundamentales de la reproducción ampliada de las relaciones económicas y sociales. Para Rolf Kreibich, no hay ninguna duda de que el factor de producción «Ciencia-tecnología» tiene a adquirir una importancia creciente con respecto al factor de producción Capital y sobre todo con respecto al factor de producción Trabajo. La sociedad científica, que se vale cada vez más de sistemas productivos complejos, donde la parte de la inteligencia artificial es creciente (por ejemplo, con los sistemas expertos), necesita cada vez menos trabajo vivo. Todo sucede como si el único obstáculo para la ciencia, que se reproduce de manera ampliada (siguiendo un crecimiento exponencial), y para la tecnología, que se autoalimenta, se redujese al factor de producción «Naturaleza», como un recurso limitado y desagradable.
Para R. Kreibich, hoy en día el verdadero poder reside en el control y la conducción de la producción de conocimientos y tecnología. Como ya lo predijo R. Bacon, el saber es poder, pero un poder que no se puede ejercer sin la condición de someterse a una dinámica más fuerte que él: la autovalorización de la ciencia a través de una competencia que engloba ‒directa o indirectamente‒ la totalidad del planeta. De manera significativa, el despliegue de la producción científica está en casi todos los casos inextricablemente ligado a complejos industriales-militares que se han vuelto fines en sí mismos. La sociedad científica no está dotada de capacidades reflexivas, no es capaz de observarse a sí misma, porque obedece a automatismos que la trascienden. Para los seres humanos que la componen, el paradigma «Ciencia-Tecnología-Industria científica» es un mito del que no se pueden separar y al que sucumben creyendo que se sacrifican a la más alta racionalidad. Es cierto que en las circunstancias actuales son pocos los que creen todavía que el progreso de la ciencia y la tecnología es sinónimo de progreso en general, pero abundan los que están convencidos de que el avance de la ciencia es inevitable e irreversible. La innovación (científica y tecnológica), cuando es considerada en cuanto innovación puntual, puede ser definida como una transformación planificada y controlada de un sistema de relaciones funcionales con el fin de realizar las posibilidades hasta el momento no actualizadas. Pero no es el caso cuando nos situamos en una perspectiva global, es decir, frente al conjunto de innovaciones acumuladas: dirección y orientación son del ámbito de lo imprevisible. Así es que Rolf Kreibich no se siente autorizado para hacer una apología de la «sociedad científica» de la que intenta plantear la anatomía. Como tantos otros, no excluye que se produzcan catástrofes mayores en un futuro más o menos cercano (catástrofes ecológicas, destrucciones masivas como consecuencias de diferentes conflictos, etc.). En este sentido, no está tan alejado de Heidegger como podríamos pensar, que afirmaba que solo un dios podía salvarnos y devolver a la humanidad cierto control sobre su destino. La humanidad se dirige hacia problemas muy graves, hay que esperar que sepa reponerse tras ciertas catástrofes.
Sin embargo, este fatalismo puede ser cuestionado si el análisis se lleva más lejos. En primer lugar, podemos señalar que el factor de producción «trabajo» no describe la regresión que diagnostica Rolf Kreibich. Es cierto que el trabajo industrial clásico se encuentra en un retroceso considerable, pero el trabajo intelectual dependiente (resultado de la complejización de la división intelectual del trabajo) se halla en constante progresión. Dicho de otro modo, el trabajo vivo ha entrado en un periodo de profundas mutaciones que lo despojan de la relativa homogeneidad que parecía haber adquirido en los años cincuenta y sesenta. El trabajo se presenta de hecho como una realidad fragmentada en múltiples tipos de trabajos: el trabajo innovador de los centros de investigación, el trabajo de vigilancia y de mantenimiento en las fábricas automatizadas, el teletrabajo, el trabajo al servicio del trabajo de oficina, los servicios, etc. Hay trabajo permanente, trabajo temporal, trabajo garantizado, trabajo precario, y cada día aparecen nuevas modalidades de inserción (completa o parcial) en la producción. El trabajo fragmentado es también un trabajo desestabilizado que no tiene los mismos efectos de socialización y sociabilidad que hace unas décadas. En el mismo marco forma del asalariado, hay pocos puntos en común entre aquellos que trabajan en los sectores de la tecnología avanzada y los que trabajan en la restauración rápida y a bajos precios. Pero tanto unos como otros no pueden saber con certeza si en un momento tendrán que cambiar de ocupación. Por este motivo, es preciso contar con una fuerte dosis de optimismo o de ceguera para afirmar que un nuevo artesanado está naciendo en los sectores más dinámicos de la producción. Podemos constatar sin lugar a dudas que el nivel de conocimientos exigidos tiende a ser cada vez más alto y que el reciclaje y las reconversiones se vuelven cada vez más frecuentes, pero esta relación más dinámica con los procesos de aprendizaje y la transmisión de conocimientos no implica en absoluto que los asalariados se vuelvan poseedores de su oficio y cualificación. Solo aquellos que ejercen funciones de autoridad en la producción científica como en la producción de bienes y servicios escapan a las formas renovadas de dependencia y sumisión a los procesos altamente diferenciados de la producción social.
El sistema económico dinamizado por la ciencia ya no asegura, de hecho, el pleno empleo como lo hizo a lo largo del periodo de los «Treinta Gloriosos», pero no por ello está menos sediento de trabajo vivo. Necesita sin cesar nuevas cualidades del trabajo para relanzar la acumulación sobre nuevas bases técnicas, renovando al mismo tiempo la fuerza de trabajo de los sectores más rutinarios pero indispensables. Si intentamos abordar la realidad más de cerca, no nos equivocaremos al afirmar que la producción dominada por la ciencia se encuentra atravesada al mismo tiempo por inmensos procesos de inclusión y exclusión que se cruzan y contradicen; la escasez de ciertas fuerzas de trabajo puede coexistir con la sobrebundancia de otras (con un paro creciente para ciertas categorías de trabajadores). Nos confrontamos, pues, a una situación donde el trabajo aparece como escaso y superfluo a la vez, es decir, como una realidad tan necesaria como contingente, tan visible como escurridiza. Si tenemos en cuenta las tendencias a la reducción del tiempo de trabajo para una gran parte de de los asalariados, no resulta sorprendente que el trabajo ya no juegue el mismo rol conductor para la vida de los individuos y deje la vía libre para muchos interrogantes sobre el sentido de la vida. El trabajo, en este sentido, sigue siendo una realidad muy adherente, pero no está tan claro para los que tienen que practicarlo. Se vuelve una realidad desde muchos aspectos problemática para quienes no ejercen funciones de dirección y deben asumirlo como algo que les resulta más o menos exterior. Ya no es la objetivación esencial de una vida, cristalizada en una actividad en la que los individuos se encuentran y reencuentran, sino un conjunto de momentos entre otros, y no necesariamente los más significativos desde el punto de vista de lo vivido.
Podemos preguntarnos por qué el factor trabajo ‒para retomar la terminología utilizada por Rolf Kreibich‒ acepta esta situación de desestabilización permanente y de sumisión a los procesos de cientifización que, a fin de cuentas, dependen de las capacidades intelectuales de aquellos que los ponen en marcha. La respuesta de Rolf Kreibich, un poco corta, es la insistencia en la mistificación de la ciencia, un poco en la línea de la «Dialéctica de la razón» de Horkheimer y Adorno que diagnosticaba la inversión de la racionalidad en mito. Pero tal mistificación es posible solo si la ciencia se deshace de toda capacidad crítica o autocrítica, es decir, si acepta subordinarse a otra cosa que a la búsqueda desinteresada de conocimientos. Dicho de otro modo, es preciso que la ciencia se haga esencialmente operatoria y pueda ser condicionada desde el exterior por objetivos de control de los procesos naturales en vista de volverlos productivos, es decir, la ciencia se convierte esencialmente en tecnociencia2. Como ya decía Jacques Ellul en 19543, la ciencia está sometida a la técnica, pero una técnica que no es simplemente instrumentalización, sino instrumentalización para una valorización (Verwetung), como lo admite Rolf Kreibich. Sin embargo, esta puesta en valor no asimilarse únicamente a la utilización óptima de los medios y recursos en juego, porque implica la remuneración de capitales que se ven ellos mismos profundamente transformados con respecto a lo que eran hace unas décadas. La parte más decisiva del capital fijo es ahora lo que podemos llamar capital cognitivo-informacional, es decir, un capital de una muy alta tecnicidad que destruye e innova con una gran rapidez y no conoce prácticamente ninguna frontera a escala planetaria. Localización y deslocalización de sitios de producción parecen pertenecer a un único movimiento y vuelven caducas las perspectivas habitualmente admitidas de las empresas como realidades fijas, delimitadas a su entorno de una vez y para siempre. El capital dinero mismo ha acelerado considerablemente sus mutaciones en este contexto, pasando muy rápido de un conglomerado a otro, de una plaza financiera a otra, multiplicando los ataques devastadores entre los competidores, ayudado por la flotación casi generalizada de las monedas y las políticas monetaristas practicadas en numerosos países del mundo. Los Estados nacionales participan en este baile, en este movimiento crítico que subordina todo particularismo, toda especificidad para transformarla a la medida del Capital, desestabilizando la totalidad de relaciones económicas y sociales. Nos encontramos muy lejos de lo que Marx llamaba empleo o uso capitalista de las máquinas. El reino de la técnica se ha vuelto una cosa mucho más extendida y profunda, de hecho es un conjunto de procesos complejos de codificación, de inscripción en el contexto económico, social y de materialización de los diferentes movimientos y fases de la acumulación del Capital.
Esta imponente presencia de la técnica (y de la tecnociencia), que desborda por mucho los proceso productivos propiamente dichos, hace que la sociedad entre en una nueva fase de subsunción real bajo el capital. A este último, no le hacen falta solo las potencias intelectuales y sociales de la producción material, requiere también el control de los procesos de producción y transmisión de conocimientos. Es cierto que el Capital no controla directamente todos los centros de investigación, todos los sistemas de formación, pero puede operar sobre muchos mecanismos de efectos indirectos, particularmente sobre la mercantilización y la valorización de los conocimientos y las tecnologías. Hay que vender los conocimientos, rentabilizar las formaciones, es decir, respetar las restricciones dictadas por el capital cognitivo-informacional. Las técnicas deben ser operatorias no solo desde el punto de vista de su efectividad material o informacional, sino también desde el punto de vista de sus efectos sobre la reproducción ampliada del capital y las relaciones de valorización. La producción y la transmisión de conocimientos tienden también a volverse ateóricas, es decir, dejan de plantearse preguntas sobre sí mismas y sobre lo que hacen. Es esto lo que le da su automaticidad y su no reflexividad al desarrollo científico y a la proliferación de técnicas. Pero hay que agregar que el carácter aparentemente irresistible de la cientifización-valorización de la sociedad tiene mucho más que ver con las nuevas formas de valorización de los individuos en nuestros días. La venta de la fuerza de trabajo es ahora un proceso mucho más complejo que hace cincuenta o sesenta años: es menos espontánea y «natural». En primer lugar, la constitución de la fuerza de trabajo exige muchas más prestaciones (extensión tendencial de la escolarización, complejización de los sistemas de formación, búsqueda de carreras consideradas personalizadas, que se extienden por periodos mucho más largos), es decir, una implicación personal mucho más preparada y de manera sistemática. Las formas inmediatas de la valorización de la fuerza de trabajo (entrevistas, contratación, etc.) se encuentran ampliamente condicionadas por las estrategias de utilización razonada de las posibilidades de formación inicial y continua o de diferentes fórmulas de reconversión. La valorización se convierte en una suerte de preocupación permanente, una serie de preguntas sobre las capacidades de venderse. El trabajo desestabilizado, con respecto al cual los individuos se distancian, puede presentarse como un momento necesario, como un momento de éxito en la carrera de obstáculos para no pasar a formar parte de los rechazados de la sociedad dual.
El aumento del tiempo libre permite, evidentemente, distanciarse de la vivencia del trabajo y descentrarse con respecto a él, pero esto no significa necesariamente el rechazo de la valorización como proceso social de la relación con el mundo. El individuo que vende su fuerza de trabajo se valoriza también consumiendo; busca justificarse frente a sí mismo poblando su mundo personal de objetos sociales gratificantes, luchando contra sus propios sentimientos de impotencia y haciendo intervenir el sentimiento de poder que confieren ciertos productos del mundo de la mercancía. Se deja más fácilmente llevar por los espejismos de las mercancías en la medida en que el combate por venderse lo aísla de los demás. Intenta alimentar su individualidad problemática con la riqueza caleidoscópica del consumo e intenta reencontrar una socialidad que se le escapa sumergiéndose en los flujos de los sustitutos mediáticos de la comunicación. Las palabras e imágenes electrónicas, que en realidad no necesitan ni locutores ni interlocutores en el sentido fuerte del término, están ahí para servir de prótesis para una vida que se vive demasiado poco. Los propios valores culturales se vuelven mercancías, destinadas a crear panteones artificiales, donde las figuras se sustituyen con facilidad entre sí en función de la oferta y la demanda. El desencantamiento del mundo va mucho más allá del politeísmo de los valores descrito por Max Weber, se vuelve circulación ridícula de valores degradados y triunfo del valor que se valoriza. En consecuencia, cada uno corre el riesgo de no tener más que relaciones pobres con el entorno y con los demás, a pesar de la multiplicación de conexiones formales con el mundo, la diversidad de horizontes realizables y la variedad de ritmos temporales. Paradójicamente, la multilateralidad puede volverse atrofiante y vincularse con una verdadera restricción de la experiencia y las prácticas. Los individuos o los grupos humanos que se dejan arrastrar por la tecnicización de lo cotidiano y sus aspectos laberínticos pierden ampliamente la capacidad de producir sentido. Como consecuencia, son conducidos a consumir los sustitutos de sentido que producen los dispositivos mediáticos y a investir de sentido a los objetos y procesos técnicos que se ponen a sus disposición.
Cierta forma de clausura del tiempo libre y de la vida cotidiana viene a sumar sus efectos a aquellos del cierre del trabajo que se valoriza. Las subsunción real bajo las técnicas valorizadas por el capital puede en este sentido llamarse subsunción hiperreal, porque crea una suerte de realidad segunda que desrealiza la primera (las relaciones efectivas con el mundo y la sociedad). Todo parece suceder como si el conjunto de procedimientos y dispositivos técnicos (desde lo energético a lo informacional) fascinase y fijase los espíritus. Incluso aquellos que quieren resistir a la potencia sugestiva del complejo mundo de la técnica ceden a menudo a la tentación de la denuncia virtuosa o al desprecio altivo. Insisten en el atentado de la técnica contra el simbolismo humano y en que es radicalmente extraña al lenguaje natural, dado que está hecha de operacionalización y formalización. Pero, al no superar esta constatación, sin adentrarse en la relación entre el mundo vivido y el sistema técnico, es decir, sin querer saber cómo en la simbiosis hombre/medio técnico las relaciones de poder se articulan en la dominación tecnológica, convierten la dominación tecnológica en inasignable, para retomar un término de Gilbert Hottois. Renunciando a pensar hasta el final el entrelazamiento de lo humano y lo técnico, se exponen de hecho a sufrir, sin saberlo, la influencia de lo que condenan e ignoran al mismo tiempo. No pueden en particular pensar el lugar de lo teórico en la sociedad actual, es decir, las diferentes formas de su relegación a los márgenes dejados libres por la tecnociencia, ni el lugar que ocupan en la división del trabajo intelectual, partiendo de la división del trabajo social. Ciertas corrientes posmodernas son bastante características de estas renuncias y se creen inmunes contra las ilusiones del pensamiento cautivo por haber abandonado las teodiceas laicas y los grandes relatos mitológicos. A su pensamiento se le da bien dar vueltas y hacerse el espontáneo para ir saltando, con mayor o menor intensidad, de una exhortación a otra, pero obedece a un peso que no reconoce. Más grave resulta, sin duda, el caso de estos liberales demócratas de nueva factura que creen que es posible abstraerse de la muy delimitada circulación de poder, de su cristalización en un polo de la sociedad, cuando se proclama el apego a la democracia. La política no puede entonces ser una empresa colectiva que se interesa por las relaciones de poder concretas, por los procesos de sumisión de los grupos e individuos al mando social del Capital mediatizado por la «objetividad» de las técnicas. Basta con que haya pluralismo, este pluralismo que la confrontación de las mercancías produce sin grandes costes.
¿Pero el mundo y la sociedad son realmente unidimensionales? El derrumbe de los regímenes del «socialismo real» y el triunfo aparentemente total del capitalismo llevan a creerlo e invitan a aferrarse a la promesa desesperada de que un despertar súbito de las conciencias vendrá un día a desgarrar el velo tecnológico que todo lo oscurece. En realidad, el sistema en apariencia cerrado del capitalismo tecnificado produce constantemente nuevos desequilibrios, sacude las situaciones establecidas y, sobre todo, no llega a estabilizar la simbiosis seres humanos/sistemas técnicos. Hay que reconocer, es cierto, que los sistemas técnicos y los conjuntos tecnológicos se presentan como un haz organizado de dificultades para los seres humanos que los integran. Pero eso no nos da derecho a sacar la conclusión de que los procesos técnicos pertenecen a lo inhumano o a lo ahumano y que son completamente autosuficientes desde el punto de vista de sus «modus operandi». Como demostró hace años Gilbert Simondon4, los sistemas técnicos no pueden funcionar de manera regular y permanente si no son sostenidos por un «medio asociado», es decir, por un conjunto humano que desarrolla competencias cognitivas y prácticas capaces de anticipar los problemas que pueden surgir. Los seres humanos en el trabajo en cuanto intelectualidad compleja en acción no están jamás totalmente incorporados a los procesos técnicos que han puesto en marcha, pero pueden pensarlos colectivamente, incluso si no son capaces de hacerlo individualmente. Está claro, el «medio asociado» no es necesariamente un medio estructurado democráticamente, listo par a la confrontación acerca del lugar que ocupan unos y otros con respecto al sistema técnico, y sobre todo sobre la posición que el medio asociado y el sistema técnico han de tener uno con respecto al otro. Sin embargo, lo que podemos constatar es que el progreso técnico acelerado de estos últimos años replantea a una gran velocidad tanto a los medios asociados como a los medios técnicos, es decir, las relaciones de poder y de procedimientos de acumulación (un recurso a las técnicas particularmente valorizante). El cierre de los sistema integrados de producción es continuamente negado en la práctica, tanto por la desestabilización de la técnica como por los seres humanos. Ahora bien, no está del todo claro que la vida fuera del trabajo tenga un efecto anestesiante en todo sentido y circunstancias, de una manera que pueda compensar los efectos desconcertantes del progreso técnico. Para que sea así, habría que admitir que la relación con los objetos sociales y las seudocomunicaciones redundantes producidas por las industrias culturales desestructuran definitivamente la temporalidad5 de la mayoría de los individuos, es decir, que imposibilitan una relación crítica fecunda con el pasado, destruyendo el presente entregándolo a las imposiciones de la repetición y volviendo casi imposible un cambio de horizonte. Sin embargo, podemos constatar que las perspectivas temporales no desaparecen del campo social, incluso si los proyectos aparecen con mayor dificultad y la comunicación interindividual debe vencer numerosos obstáculos (los malentendidos, las reticencias a exponerse, el rechazo al reconocimiento, etc.) más allá de los dispositivos de separación que constituyen los mercados y la competencia. Es que, en efecto, en una fase en la que las antiguas certezas e identidades son cuestionadas por el avance de la tecnociencia y la revolución de la informática industrial, muchos individuos intentan construir nuevas identidades sin rigidez y abiertas dialogando con los demás para reencontrar un verdadero pasado, un presente que no esté unilateralmente orientado hacia su propia reproducción ampliada y un futuro que no sea solo el de los sistemas técnicos. En consecuencia, desarrollan una actividad teórica que puede permitir experiencias comunes y comprometerse en la vía de la acción colectiva, de una acción colectiva que pueda integrar las tentativas de construcción subjetiva, sus convergencias dialógicas en el nivel de lo cotidiano, su reunión desde perspectivas reorganizadoras de la socialidad (oponiéndose a los dispositivos de separación y clausura) y de los poderes que actúan en la sociedad. La aparición de tales formas de acción colectiva (que se perciben en germen en la coordinación de estos últimos años) podría ciertamente afectar a los medios asociados, las formas de organización del trabajo y las relaciones humanos-automatismos que presiden los cambios tecnológicos en las empresas6.
Estas consideraciones son importantes, porque invitan a replantear el problema de aquellos que trabajan en los complejos científicos y técnicos o que participan en el avance de la tecnociencia llevando su dinámica a un nivel superior. De manera aislada son cada vez más impotentes frente a los procesos que programan o asisten. Sin embargo, en cuanto tenemos en cuenta que son partes interesadas con respecto a unas relaciones altamente diferenciadas pero complementarias que exigen un muy alto grado de cooperación e integración, nos damos cuenta de que las tecnoestructuras no los despojan de todo poder sobre la marcha de las cosas. La era del intelectual total susceptible de dominar el saber de su tiempo, por supuesto, es parte del pasado, pero existe virtualmente un intelectual colectivo, que sobrepasa la simple suma de los intelectuales parcelarios. Cada vez más los lugares de producción del conocimiento están sometidos directa o indirectamente (por la intermediación del Estado) al control del capital, se trate de los centros de investigación o las universidades, pero al mismo tiempo los científicos producen siempre un excedente de conocimientos, es decir, de conocimientos que no son valorizables porque interrogan a la tecnociencia acerca de sus límites y su capacidad para dominar sus propios efectos. Los procedimientos para determinar las orientaciones, las restricciones que la valorización de los conocimientos aporta a la comunicación, el carácter burocrático de la organización del trabajo científico, no impiden que muchos medios intelectuales se rebelen contra las prohibiciones manifiestas o implícitas, o contra el rechazo de tomar en consideración a ciertos campos del saber. A este respecto, resulta significativo que el movimiento estudiantil de 1988 haya protestado contra el escaso y decreciente lugar reservado a las ciencias sociales en las universidades de la RFA. La teoría y las luchas en torno a los procesos de teorización no pueden desaparecer porque los desarrollos científicos son desafíos sociales y cognitivos que conciernen a cada vez más gente. Las ciencias tal como son practicadas en la actualidad no cierran el campo de lo posible, y menos aún hacen entrar a la humanidad en no se sabe qué posthistoria: ponen incesantemente al orden del día los riesgos que el desarrollo capitalista incontrolado e incontrolable hace correr al planeta.
En este fin de siglo, el capitalismo conoce en efecto una expansión que se tiene a sí misma como único fin (es decir, sus propios mecanismos de valorización) y se encuentra dominada por la rivalidad de los países del triángulo (Estados Unidos, Europa Occidental y Japón). En este contexto, los problemas de tres cuartas partes de la humanidad se vuelven secundarios. El capitalismo es próspero, pero avanza como un borracho que va dejando ruinas a su paso por África, América Latina, Asia y los olvidados del desarrollo en los países occidentales. No obstante, en su aparente éxito, muestra sus límites. A escala internacional, las relaciones de mercado se muestran cada vez más como confrontaciones estratégicas entre grandes firmas, en el marco de relaciones jerarquizadas e inestables entre espacios económicos desiguales y en vía de interpenetración. Al mismo tiempo, el nivel de cooperación e integración exigido en un número creciente de unidades económicas y en las relaciones entre muchas unidades económicas pone a la orden del día la concertación y coordinación entre los agentes colectivos de la producción. La crisis de las planificaciones nacionales autoritarias y de la división del trabajo internacional fallida de los países del Este no indican el fin de las transformaciones sociales, sino que abren nuevas vías.
Jean-Marie Vincent, «Capital et technoscience», Futur antérieur, n° 3, p. 5-16, octubre 1990. Fuente para la traducción: http://jeanmarievincent.free.fr/spip.php?article70#nb5
Traducción: Anselmo Rodríguez.
1[Suhrkamp verlag, Frankfurt/Main 1986]
2Término utilizado por Gilbert Hottois, Le signe et la technique, París, 1984.
3Jacques Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, París, 1954.
4Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, París 1969.
5A este respecto consúltese el libro colectivo dirigido por Rainer Zoll, Zerstörung und Wiederaneignung von Zeit, Frankfurt/Main 1988.
6Benjamin Coriat, L’Atelier et le Robot, París, 1990.
