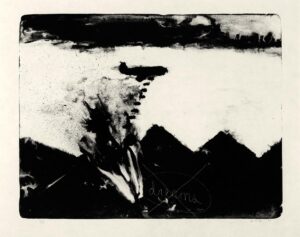
La noción de ideología, aunque sea una de las más corrientes en las ciencias humanas, no es una de las más claras. A menudo se tiende a hipostasiarla, es decir, a hacer de ella un concepto que supuestamente debería abarcar por completo problemáticas que, sin embargo, son muy heterogéneas y responder a cuestiones de origen muy diferente. La ideología es tanto una suerte de ciencia general transhistórica de las ideas como una teoría de la falsa conciencia, o incluso una manera de delimitar el vasto campo de todo lo que no precisa procedimientos científicos. Si observamos el asunto desde más cerca, el empleo de la noción de ideología ha tenido sobre todo la función de desacreditar las concepciones y miradas que no se corresponden con lo que los grupos sociales dan por válido en materia de ideas. Todo lo que contraviene las normas de conducta, las reglas del pensamiento generalmente reconocidas en un grupo social dado, es considerado como ideológico. En los enfrentamientos políticos y sociales, la denuncia de las faltas «ideológicas» del adversario es siempre legítima, lo que no excluye que se combatan con el mayor celo posible las desviaciones que pueden producirse en el propio campo. Desde este punto de vista, la polisemia del concepto de ideología no le impide remitir, la mayoría de las veces, a una concepción dogmática de la verdad; la ideología es lo opuesto o lo contrario de la verdad que posee un grupo humano privilegiado, ya sea el de los gobernantes, el de los letrados o los sabios, o el de los representantes de las clases oprimidas. La opacidad ideológica y las variaciones infinitas del error se remiten así a un mundo de la transparencia donde el discurso no dice más que lo verdadero y discrimina sin dificultad entre lo blanco y lo negro, entre el bien y el mal, entre lo lícito y lo ilícito. Es cierto que son habituales las burlas hacia las perspectivas groseras que atribuyen los desarrollos de la ideología a la voluntad de engañar al adversario o a las masas crédulas. Más que la mentira parcial o completamente deliberada, es la autoilusión lo que se pretende señalar y denunciar. Pero para poder decir que ciertas categorías sociales no saben lo que hacen o que lo hacen con una conciencia oscurecida por intereses particulares, es necesario estar en posesión de instrumentos de medida que permitan definir los intereses no particulares, es decir, ser capaz de tener un punto de vista trascendental sobre la sociedad.
Siguiendo esta vía, la disputa de la ideología es evidentemente irresoluble; no es más que el enfrentamiento interminable de puntos de vista que se dan todos por verdaderos. Por esta razón, si se quiere avanzar en el conocimiento de esta constelación de problemas que representa la noción de ideología, parece preferible poner primero entre paréntesis la cuestión de la verdad e interrogarse sobre las condiciones de producción, de aparición y circulación de las ideas y las normas que rigen las conductas de los individuos y los grupos en la sociedad actual. Resulta evidente que la gran variedad de desarrollos ideológicos remite a procesos extremadamente complejos que no se pueden localizar solamente en una instancia ideológica. Las ideas se forman tanto a nivel de la socialización primaria (en el seno de la familia) como a nivel de la socialización secundaria (en la vida productiva, por ejemplo) se forman tanto a nivel de los «juegos del lenguaje» como en la sistematización de tipo teórico. Las ideas, los símbolos, dan forma tanto a las actividades económicas como a las actividades intelectuales más abstractas; tanto a las relaciones cotidianas como a los enfrentamientos políticos. No hay, en definitiva, un lugar privilegiado donde ubicar la producción de la ideología (los valores de la sociedad) sino una multiplicidad de lugares, de niveles interdependientes entre sí donde se producen de manera muy diferencial elementos dispersos aunque interconectados de lo que constituye el conjunto al mismo tiempo unificado y contradictorio de las ideas y creencias de una sociedad dada, de sus destrezas y sistemas de defensa contra lo amenazante y lo desconocido. La sociedad está repleta de conciencias individuales y colectivas, pero no puede desplegarlas de tal manera que haya una acumulación simple, no problemática, de los efectos del conocimiento. Los horizontes de unas y otras no coinciden –a pesar de las comunidades lingüísticas–, las perspectivas vitales (lo que podemos esperar, lo que estamos llamados a hacer) están a menudo francamente en oposición, y hay que admitir que las diferentes producciones ideológicas están ampliamente marcadas por el sello del inconsciente. Cada nivel produce con instrumentos propios pero a partir de materiales que le son impuestos y entregados sin planificación posible.
El estudio de la ideología, más precisamente el de las producciones ideológicas, pasa, pues, por una primera elucidación de los niveles (de prácticas sociales) donde se forman estas producciones, por la puesta en evidencia de un cierto número de sus articulaciones y de los efectos que tienen unos sobre otros, sin pretender descubrir, precipitadamente, un nivel determinante en primera instancia. El primer nivel, el de la socialización primaria, es sin duda el más difícil de tratar de cerca, ya que está caracterizado esencialmente por la adquisición del lenguaje y de mecanismos extraordinariamente complejos. Las ideas, la cultura, llegan a los hombres como «juegos del lenguaje» por cauces oscuros, particularmente por la vía del inconsciente, él mismo estructurado como un lenguaje, para retomar los términos bien conocidos de J. Lacan. No se trata, en el marco de este artículo, de seguir todas las controversias que salen a la luz sobre este tema, sino de guardar, en este sentido, cierto número de direcciones de investigación que parecen fecundas. El psicoanalista alemán Alfred Lorenzer muestra, por ejemplo, que la adquisición del lenguaje es al mismo tiempo destrucción de este lenguaje, desimbolización de toda una serie de fuerzas de interacción y aparición de clichés o de signos que esconden la desimbolización.1 Los hombres de la sociedad capitalista moderna se socializan desocializándose de manera paralela, porque su intersubjetividad se desarrolla en la contradicción y el desgarro, y esto sucede desde la fase preedípica. La díada niño-madre,2 para emplear la terminología de A. Lorenzer, está marcada desde el principio por fuertes presiones sociales que obstaculizan el buen funcionamiento desde los primeros momentos de la formación del yo –hay que tener especialmente en cuenta los problemas neuróticos que afectan a la madre–. La fase edípica es naturalmente la ocasión de conflictos difícilmente superables que desimbolizan formas de intercambio y de intersubjetividad ya simbolizadas. No es exagerado decir que el aprendizaje de la comunicación es al mismo tiempo aprendizaje de dificultades de la comunicación y de la no-comunicación; las relaciones entre los individuos se establecen la mayor parte de las veces entre individuos que las rechazan o que buscan lo que ahí no se puede encontrar. La intersubjetividad no está hecha de estos intercambios afectivos, cognitivos, etc., que suponemos inmediatos sino más bien de intercambios mediatizados por la búsqueda de valores ligados tanto a los objetos como a los seres humanos. El mundo de los objetos y de los sujetos sociales es un mundo construido que recubre sus bases materiales y humanas de apreciaciones sociales ampliamente reductoras: las relaciones objetuales e intersubjetivas, en este sentido, no son primarias, sino derivadas de toda una serie de arbitrios sociales. No se entra en relación con los otros y con los objetos en función de sus cualidades intrínsecas, sino por lo que representan y por las cualidades sociales que les son imputadas, sin que por ello se quiera admitir este vínculo con la valorización.
El recorrido social de los individuos es, de esta manera, una carrera de obstáculos, una sucesión de traumatismos difíciles de superar. De la socialización primaria a la socialización secundaria, chocan con sus semejantes, sin llegar a encontrarse ellos mismos, sin poder alcanzar otra cosa que estados de equilibrio precarios marcados por la neurosis. Para Freud, está claro que esta socialización desocializante de los individuos influye considerablemente en la psicología colectiva.3 Subraya, en particular, que la debilidad del yo, del ideal del yo más precisamente, favorece la identificación con jefes carismáticos a partir de pulsiones o reacciones inconscientes que no tienen nada que ver con lo racional. En el mismo sentido, Adorno muestra que esta debilidad del yo puede engendrar una socialización política autoritaria4 produciendo personalidades que se identifican fácilmente con las manifestaciones de autoridad y que están listas para excomulgar todo lo que provenga de grupos a los cuales no pertenecen. Los que poseen las características de la «personalidad autoritaria» están predispuestos a tener prejuicios raciales, a las soluciones políticas antidemocráticas y a la defensa de un orden social fuertemente jerarquizado, y cuando fuese necesario contra lo que parecen sus intereses materiales. Debemos, pues, decirnos que todo estudio de la ideología implica que se tenga en cuenta el tipo de individuo (los sistemas de personalidad) que predomina en un momento dado en una sociedad. Más precisamente, se trata de preguntarse por los diferentes modos de la percepción social, en los individuos y en los grupos primarios, para comprender qué tipo de mensaje están preparados para escuchar y qué tipo de mensaje rechazan o no pueden siquiera percibir. Existe, sin duda, un peligro de psicologización abusiva de los problemas de la ideología; por ejemplo, cuando se consideran los movimientos de masas bajo el único ángulo de la psicología colectiva. Sin embargo, no hay que olvidar que la eficacia de la ideología es incomprensible si no se cuenta con un mínimo de conocimiento sobre el material humano que ella elabora y por el cual es elaborada. Asimismo, el nivel del individuo y la intersubjetividad no tiene que ser abordada desde un punto de vista esencialmente psicológico, sino más bien desde el punto de vista de las estructuras objetivas de la comunicación interindividual. El individuo está socialmente determinado.
Esta comprensión de la interindividualidad y de los primeros elementos de la socialización es, en todo caso, una condición indispensable para el estudio de las prácticas cotidianas y de las formas de interacción que las sostienen. Los rituales de interacción, las estrategias y las tácticas que jalonan y dirigen las relaciones cotidianas intra e intergrupales no pueden, en efecto, ser tomadas desde sus características fundamentales, haciendo una simple prolongación de una subjetividad transparente siempre en búsqueda de la mejor inversión posible en su relación con los demás (obtención de ventajas recíprocas en todos los ámbitos).5 De hecho, hay que analizarlas como manifestaciones de individuos que son incapaces de adaptar armoniosamente su individualidad a su socialidad, incluso de ajustarla de manera satisfactoria y, sobre todo, como manifestaciones rutinarias, la mayoría de las veces conformes a esquemas y normas que es casi imposible cuestionar. Las formas de la interacción no nacen de la complejización de las relaciones entre el «Ego» y el «Alter», del ajuste pragmático de normas que facilitan los juegos con participantes múltiples, sino de una sobreimposición de intercambios de valores (mercancías, posición social, valores de uso de prestigio) a otros tipos de intercambios. En su práctica cotidiana, los individuos, como los grupos primarios, no pueden sino plegarse a mandatos objetivos que remiten ellos mismos a estructuras de la producción y circulación de bienes y servicios. En otros términos, los intercambios que queremos pensar que son desinteresados no pueden no estar influenciados por el lugar que los individuos y los grupos ocupan en los intercambios sociales (en los diferentes procesos de valorización). Es particularmente decisivo medir bien todas las implicaciones de la vida de trabajo, que es un hecho para la mayoría de los individuos de la sociedad capitalista. El gasto de trabajo abstracto que deben consentir para obtener una parte de bienes consumibles y de servicios de la sociedad es, en realidad, una captación de lo esencial de sus actividades por los mecanismos de la producción social, una transformación permanente de estas en actividades intercambiables, conmensurables, neutralizadas en una medida donde no tienen más especificidad que la de ser cualidades muy poco diferentes de trabajo socialmente abstracto. Esto quiere decir que los asalariados, aquellos que no tienen más que su fuerza de trabajo para vivir, deben valorizar capacidades de intervención de las que no controlan ni la formación ni el uso, que se vuelven exteriores en el momento mismo en el que se desarrollan. Los intercambios, capacidad de trabajo contra salarios (o aún la parte variable del capital) corresponden menos a voliciones individuales que a automatismos de mercado y a regulaciones sociales que van más allá del equilibrio de la oferta y la demanda. La organización del mundo cotidiano es, en consecuencia, ambigua, está dividida entre una orientación voluntarista que parece explicarlo todo por lo que pueden realizar los individuos y una sumisión fatalista a los acontecimientos u coyunturas que son, en apariencia, del orden de lo natural –subjetivación de relaciones efectivas, objetivación de relaciones subjetivas, dice Marx–.6
Las prácticas cotidianas son, en consecuencia, totalmente ambivalentes. Se presentan como prácticas conscientes, previsibles, incluso cuando son de orden afectivo, pero podemos preguntarnos incesantemente por lo que realmente significan y sobre los horizontes que ellas misma pueden plantear. Significaciones objetivas (el trabajo, el mercado, etc.) y significaciones subjetivas (el sentido que los actores creen poder darle a sus acciones) se mezclan y entrecruzan sin que los participantes de los intercambios sociales estén en condiciones de discriminar pertinentemente entre los diferentes aspectos de las prácticas. Lo cotidiano es el mundo del claroscuro, de la difícil adaptación de los horizontes particulares de cada uno a una socialidad exterior, de ilusiones sobre la reciprocidad, sobre la igualdad de los intercambios y la equivalencia de bienes y prestaciones. A cada momento, una relación (o un conjunto de relaciones) que se anunciaba como estable y definible a partir de un cierto número de referencias precisas puede bascular y transformarse en su contrario (la igualdad en desigualdad, la indiferencia en una búsqueda desenfrenada de autovalorización). Los sujetos individuales son formalmente iguales, ya que no tienen entre sí vínculos de dependencia personal (salvo a nivel familiar), pero no pueden pasar por encima del lugar que les fue asignado en la división del trabajo ni por encima de los roles correspondientes. Los individuos y los grupos se encuentran afectados de un índice de valorización que los sigue como su propia sombra y que sobredetermina todas las relaciones en las que pueden entrar. Así, detrás de la inmediatez engañosa del cara a cara o de la interacción multidimensional, los individuos tienen constantemente la experiencia del carácter amenazante y decepcionante de los intercambios sociales, de sus efectos competitivos y desigualitarios, y buscan protegerse. Para ello, encontramos en la vida cotidiana islas de solidaridad parcial, como la familia o los grupos de vecinos, por ejemplo, pero sobre todo observamos zonas de solidaridad más vastas: clases y fracciones de clases que desarrollan rasgos culturales específicos. Podemos señalar, primero, que en estos conjuntos sociales los «juegos del lenguaje» tienden a diferenciarse y a formar lo que A.J. Greimas llama «sociolectos», es decir, formas de hablar y discursos que presentan desviaciones semánticas y sintácticas con respecto a los discursos dominantes. Esto significa que las comunicaciones, los mensajes, están sometidos a un trato que los vuelve aceptables y utilizables para los grupos concernientes y les permite organizar un mundo soportable y de coordenadas más o menos situadas, incluso dentro de su incertidumbre. Las diferentes etapas de la vida deben ser integradas a una subcultura (sub-culture) que pone a los hombres y las cosas en lugares bien precisos y otorga explicaciones y reglas de comportamiento para las regularidades y los incidentes de la vida cotidiana. No hay una verdadera ruptura con el mundo de la valorización, de la discontinuidad jerárquica, hay, sobre todo, en lo que concierne a las clases inferiores, una adaptación reticente a una organización social vivida la mayor parte del tiempo de manera negativa. Mitologías cotidianas, sabidurías transmitidas casi siempre de manera oral, conjuran los peligros que amenazan a cada individuo y todo lo que pueda arremeter contra los equilibrios precarios.
Más allá de esta esfera de lo cotidiano, que constituye el fundamento o, más exactamente, el caldo de cultivo de las variaciones ideológicas, nos encontramos, claro, en el nivel de las actividades supracotidianas que tienen como punto de aplicación lo económico, es decir, actividades de producción y circulación de bienes y servicios enteramente subsumidas a los mecanismos de la valorización del capital (el valor que se autovaloriza). Las estrategias y tácticas de los agentes económicos (individuales y colectivos) tienen por objetivo aparente maximizar los ingresos monetarios o situarse en las condiciones necesarias para tal maximización. Entienden por esto conformarse a las leyes económicas que parecen «naturales» y delimitar un espacio económico, él mismo «naturalmente» autónomo con respecto al resto de niveles de las prácticas sociales. Si se quiere, remiten a una racionalidad económica que no parece tener en vista otra cosa que la adaptación óptima de los medios a los fines (la «Zweckrationalität» de Max Weber) y la racionalización de todas las actividades sociales, pero que, en realidad, se somete totalmente a las leyes y las limitaciones de la valorización. No hay que olvidar, entre otras cosas, que la moneda a la que se refieren todos los cálculos económicos no es solamente un numerario, así como tampoco es signo de signos, sino una cristalización de formas sociales irreductibles a simples fenómenos de simbolización. El nivel económico está, de hecho, animado por un movimiento propio, de esta autonomía que ya no resulta sorprendente, y no porque las estrategias y tácticas de los agentes económicos le insuflen vida, sino porque la puesta en valor del capital (o, más exactamente, de múltiples capitales) se opera a espaldas de los participantes de las actividades económicas, por el juego de formas sociales que se han vuelto ellas mismas autónomas. Las mercancías, los capitales, se ponen en relación entre sí, por empujes permanentes, impulsos de cambio y por una acumulación que los capitalistas no pueden pretender controlar. Como dice Marx, las cosas, de hecho cosas sociales, vienen a establecer relaciones sociales entre ellas y a regentear las relaciones entre humanos: la sociedad no está compuesta en su base por individuos sino por relaciones de relaciones, por intercambios de formas sociales. Además, si no se quiere sucumbir frente a esta realidad fantasmagórica, hay que remitirse a la separación de los productores directos de los medios de producción y a la exterioridad de los hombres con respecto a las relaciones sociales que les asignan sus posiciones, así como a la supremacía de los medios de producción poseídos como capital sobre las fuerzas productivas humanas. Los medios de producción no cesan, sin duda, de ser instrumentos de trabajo manipulados por los hombres, pero su intrincación en la producción social constituye una suerte de inmenso autómata anónimo que impone su «voluntad» a los asalariados que dependen de su funcionamiento. Los trabajadores no cesan, sin duda, de poner en marcha la prolongación automatizada de sus fuerzas productivas inmediatas, pero al mismo tiempo, no pueden evitar ponerlas al servicio de una relación social, el capital, que los domina.
El mundo se halla, efectivamente, cabeza abajo, como afirma Marx: la producción por la producción sumerge a los productores, los transforma en instrumentos de su valorización. Resulta de esto un hecho muy importante para la comprensión de la ideología, que las categorías de la economía política escapan doblemente a la influencia de los actores económicos. A nivel de las prácticas económicas, se encuentran confrontados a lo que Marx llama formas del pensar objetivas (objektive Gedankenformen), que expresan y ocultan al mismo tiempo el juego de las formas sociales. Dicho de otro modo, las relaciones sociales cristalizadas en su mediación por las cosas se le presentan al observador como conceptualizadas y animadas por una lógica interna que se puede considerar ella misma como conceptual. El movimiento de las formas sociales se afirma como un movimiento de cosas dotadas de inteligencia o que le dan en seguida al observador la inteligencia de sus movimientos. En todo caso, esta inteligencia no muestra sino lo inmediato, la circulación, el desfile caleidoscópico de todas las cosas sociales que se deben valorizar, sin mostrar todos los procedimientos sociales que condujeron a la constitución de la forma mercancía, de la forma dinero o moneda, de la forma valor. La producción de valores y de plusvalía, detrás de toda ostentación, sigue siendo un impensado de esta conceptualización espontánea en y por las formas cosificadas, porque los hombres, que son sin embargo la condición necesaria de toda producción, son relegados a un segundo plano como simples soportes de las relaciones de producción. Todos los procesos económicos se encuentran, por esta circunstancia, transformados en manifestaciones «naturales» que los hombres pueden plantearse hacer jugar a su favor hasta un cierto punto, pero que no pueden pretender apartar de manera voluntarista ni modificar considerablemente. A esta segunda naturaleza se la controla obedeciéndola, según las palabras de un viejo adagio, por que no puede ser cuestión de sustraerse a las imposiciones «objetivas». Se sigue, evidentemente, que la economía política, o la ciencia económica, como se dice corrientemente hoy en día, no puede ser sino una ciencia humana en el límite de las ciencias naturales. No puede plantearse el problema de la economía en tanto economía, en tanto formación social separada, sino simplemente plantearse una reconstrucción en un aparato categorial que exprese condiciones de acción eficaces y de intervención pertinentes. La ciencia económica no critica la realidad invertida, no busca ponerla del derecho, la redobla en una duplicación que transfigura el juego de formas sociales en distribuciones diversas entre los hombres, los recursos escasos y los medios de producción (primarios o derivados). Las categorías económicas (las de la teoría) no son abstracciones determinadas (histórica y socialmente), sino categorías generales, transhistóricas y suprahistóricas que tienen validez en todas las sociedades. La mercancía no es la manifestación de relaciones de intercambio específicas, es un bien intercambiable en general, el capital no es una relación social de apropiación particular de una sociedad dada, es simplemente un conjunto de medios de producción (o de desvíos de producción, como diría Böhm-Bawerk). La hipóstasis de los conceptos propios de toda producción oculta así la realidad de las relaciones capitalistas y conduce a considerarlos como simples modulaciones de relaciones económicas en sí mismas inevitables. Los individuos no son librados a la tempestad de sus propias relaciones sociales sino a los avatares de la asignación de recursos escasos y del cálculo económico.
En este sentido, no es falso decir que el nivel de la economía (como práctica y como teoría) fija límites a las variaciones de los otros niveles oponiéndoles una suerte de realidad masiva a la que no pueden ignorar ni hacer caso omiso. Si la economía capta y orienta la mayor parte de las actividades sociales, si es un punto por donde pasan las perspectivas vitales de cada hombre, si es el campo principal donde se ejercen las facultades creadoras de los hombres socializados, está claro que los otros niveles de la producción ideológica deberán pensarse en función de sus relaciones con la economía, incluso si se le oponen. Con anterioridad, el mundo de la intersubjetividad y de lo cotidiano no puede ser inteligible, si no se hace referencia a las prestaciones que los individuos deben proveer al mundo de la economía y a las gratificaciones que de él reciben. Posteriormente, lo político-jurídico no adquiere su sentido si no se tienen en cuenta las funciones que ejerce con respecto a lo económico y a sus diferentes manifestaciones. El Estado, garante de las condiciones generales de la producción, lo sabemos bien hoy en día, no cesa de preocuparse y de ocuparse de las actividades económicas, reaccionando frente a los problemas de la acumulación del capital. No hay, está claro, una autarquía del nivel económico, que es penetrado de mil maneras por prácticas de otro origen, como tampoco hay un nivel económico sin ideas. La economía se alimenta de bastantes fuentes, y hay que reconocer que la metáfora engelsiana de la determinación en última instancia se presta a confusión. De hecho, la economía no determina la ideología o la política, las encierra en un horizonte, el de la valorización, el de la competición y la afirmación competitiva. Dicho de otro modo, impregna todos los valores de la sociedad, incluso los que se defienden e intentan reaccionar contra su pasión calculadora, en la medida en que permanecen marcados por un individualismo que no se pregunta por sus propios fundamentos sociales.
El nivel político jurídico, que parece dominar lo económico, manifiesta él también esta impregnación de muchas maneras. En primer lugar es de subrayar que se presente de entrada como separado de lo económico, es decir, como un nivel de organización de lo social que debe a priori dejar jugar de manera espontánea los mecanismo sociales esenciales, los mecanismos económicos. Es cierto que el Estado providencia ha sido señalado desde los años treinta como un Estado intervencionista que no deja de aparecer o de llegar a las fisuras donde lo económico está debilitado. El activismo estatal, su tendencia a hacerse invasivo, no debe hacernos olvidar que las instituciones estatales no buscan imponer una lógica económica diferente y que deben, a la larga, cuando actúan como emprendedoras, plegarse a las reglas de la valorización. La política está, en consecuencia, en una posición ambigua: por un lado, se cree omnipotente con respecto al rumbo de la sociedad, por el otro, se pretende extranjera, exterior, incluso cuando está implicada de una manera muy evidente en el juego económico. El discurso político es unas veces de un orden que trasciende todas las «contingencias» materiales para exaltar el espíritu comunitario y otras veces un discurso de conciliación de intereses registrados y reconocidos de grupos que se encuentran en competencia económica. Esta ambigüedad se encuentra, claramente, en los fenómenos de la representación política que pretende transmutar el particularismo de los intereses privados en un modo de establecimiento o de definición del interés general, pero que, una vez examinado, se revela como un proceso de selección y de tratamiento de intereses que son dignos de ser valorizados a nivel estatal. Sin quererlo de manera explícita, la política se sitúa en la prolongación de la economía. Es producción y circulación de valores políticos, producción de influencia, de apoyos y de decisiones, circulación de opiniones y de orientaciones en vista de la puesta en valor del sistema político, de su buen funcionamiento en tanto que sistema regulador de intercambios sociales. En cierto sentido, la política refleja entonces los enfrentamientos entre grupos y clases, pero hay que observar que no lo hace de manera inmediata, es decir, por medio de los intereses individuales y de su coagulación temporal en un interés del mismo tipo, indiferentemente en tanto que intereses de productores o de consumidores. Porque el Estado no conoce más que sujetos jurídicamente iguales, titulares de derechos individuales, propietarios de bienes muebles e inmuebles, no conoce o, más exactamente, no quiere conocer antagonismos fundamentales entre el capital y el trabajo, es decir, intereses colectivos opuestos, constitutivos de la relación social. Los ciudadanos, de los que es la expresión, son lo poseedores de mercancías que encontramos en el nivel de la circulación de mercancías y de capitales y que pueden ser tratados formalmente de la misma manera si se consideran las desigualdades que caracterizan sus posiciones sociales respectivas como consecuencias lógicas de la competencia y de los méritos individuales.
No se trata, naturalmente, de negar que el Estado pueda intervenir socialmente para combatir las desigualdades más escandalosas y corregir los efectos de la competencia capitalista. El derecho civil y el derecho penal no son, de hecho, exclusivos de la codificación de un derecho social que concede un cierto número de derechos específicos a prestaciones estatales, paraestatales (incluso patronales) a ciertas categorías en derogación de los principios capitalistas (intercambio de equivalentes y búsqueda de rentabilidad). En todo caso, esto no debe hacer que se olvide que el Estado y lo político, en su normalidad, tienden sin cesar a recrear el aislamiento de los individuos, su atomización en un sistema de necesidades y de consumo reprimiendo las contradicciones que se manifiestan a nivel de la producción, tomándolas por efectos secundarios de los procesos mercantiles de asignación-distribución de bienes y servicios. El Estado duplica, de alguna manera, el fetichismo económico de la mercancía y del dinero, escondiendo, incluso para sus propios ojos, la defensa del salariado y de la relación de explotación detrás de la defensa de los consumidores y competidores, detrás de las intervenciones destinadas a disciplinar la competencia intercapitalista. La definición de interés general, dentro del marco capitalista, no está nunca, sin duda, dada de una vez por todas; resulta de los enfrentamientos en el proceso de representación-valorización y no puede ser asimilada a una pura y simple ficción. Es, al menos, sesgada y unilateral, en la medida en que no tiene en cuenta los intereses compatibles con el mantenimiento de la reproducción del sistema social. También el interés general es un fetiche que tiende a restringir el ámbito de lo políticamente posible y, por esto mismo, de los políticamente deseable. La política no es la creación de nuevas posibilidades sociales, es simplemente explotación y actualización de potencialidades existentes en el sistema. En negativo, es, pues, proscripción de lo que estorba, de lo que transgrede las fronteras de lo conocido y de lo indicado. Como tan bien lo han demostrado Max Weber y Joseph Schumpeter, el equilibrio político no tolera que los enfrentamientos programáticos vayan demasiado lejos, al contrario, impone un consenso bastante amplio entre los competidores, la marginación de todo cuestionamiento demasiado profundo de la sociedad. La política no puede ser desorden, abundancia descontrolada de orientaciones y de perspectivas, debe ser concentración de energías, búsqueda de las soluciones más adecuadas a los problemas planteados por el funcionamiento del Estado. Desde este punto de vista, la política es al mismo tiempo normatividad y tecnicidad; debe ir en el sentido de un cierto orden, el que asegura la reproducción de las relaciones sociales y por ello determina los medios más adaptados y los menos costosos. La política puede, de esta manera, transformarse en técnica, incluso en tecnología de la dominación más económica (para las clases dirigentes).
El reino de las ideologías políticas no es, en consecuencia, el de la libertad y la innovación; es, más bien, el de la rigidificación progresiva de las ideas y de las concepciones de la democracia. No se trata, está claro, de afirmar que toda contestación radical es imposible; aparecen todo el tiempo ideologías subversivas o al menos de implicaciones subversivas. Lo que hay que tener en cuenta es la tendencia de las ideologías a conformarse al juego de las formas políticas y a sus automatismos. En los países occidentales, las grandes formaciones políticas modulan sus temas ideológicos manera tal para que no se asusten los sectores indecisos de la opinión pública. Por lo demás, el discurso público tiene una notable propensión a esquivar los asuntos más candentes o demasiado delicados y a convertirse en un discurso reconfortante del orden y de la permanencia, incluso cuanto pretende ser un discurso a favor de los cambios sociales de gran envergadura. Las ideologías políticas, en su inmensa mayoría, participan del cierre del universo político, de su estrechamiento en torno a intercambios ritualizados y osificados; las formas institucionalizadas de la representación-valorización parecen agitadas por un movimiento incesante, pero no hacen más que reproducir el sistema político en sus características fundamentales. Las formas políticas, como las categorías económicas, imponen su lógica a los individuos que creen que estas son los vehículos de su voluntad y se pliegan por este motivo aún más a sus mandatos. Los procesos políticos, la formación de la opinión pública y la cristalización en corrientes y facciones de diferentes grupos sociales obedecen, lo queramos o no, a principios de agregación y de organización que trascienden las relaciones aparentes de los individuos-ciudadanos entre sí. Las estrategias y las tácticas no son los verdaderos motores de la vida política, representan más bien el rumbo, las orientaciones para adaptar los comportamientos de los individuos y de los grupos a equilibrios imprevistos, a modificaciones del juego de las formas políticas consecutivas a las modificaciones de las formas sociales. La vida política, en este sentido, no es el ascenso a una forma superior de socialidad, es más bien el trato, el modelado de los individuos para hacerlos aceptar una socialización antagonista y de relaciones sociales dominadas por las limitaciones exteriores de la economía.
El nivel siguiente, el de las concepciones del mundo, está aparentemente más abierto a la creatividad, a la exuberancia de las especulaciones más diversas. El predominio del capitalismo a escala mundial no impide que observemos grandísimas variaciones en el tiempo y en el espacio. Los procesos de sistematización se inspiran en numerosas fuentes, en tradiciones culturales que podían ser originalmente opuestas y que, en el presente, no coinciden en todo. El capitalismo se acomoda, efectivamente, a las tradiciones islámicas, judeocristianas, sintoístas, hindúes, etc., sin imponer en todos lados la secularización de los valores que se observan en Occidente. Aunque hay que admitir que encontramos algo fundamentalmente idéntico en las ideologías que se reparten la casi totalidad del mundo actual: la aceptación de un nivel económico autónomo, que se desarrolla según leyes propias, luego diferentes, si no totalmente distintas de las reglas propias de los intercambios sociales. Lo económico aparece como la actividad sierva o servil que es condición de todo el resto, como la producción previa a todas las producciones, como la materialidad que sirve de cimiento para la afirmación de las variedades infinitas de la espiritualidad y de las obras del pensamiento. Dicho de otro modo, la valorización económica, la focalización de las actividades de producción en la producción de valores nacidos de una explotación sistemática del trabajo, es considerada la única forma posible de producción, la única manera de satisfacer las necesidades de la sociedad. La actividad de la valorización es concebida como la racionalización irresistible de las actividades instrumentales, como un modo de relación inevitable de la sociedad a la naturaleza y a ella misma. Se sigue, lógicamente, que los procesos de sistematización ideológica asumen lo económico como una necesidad, luego de manera positiva, pero también de manera negativa, como un momento social que superar para llegar a los verdaderos valores, que son extraeconómicos. La paradoja es que, sobre esta base, las actividades de lo esencial de la humanidad, los trabajadores asalariados, se encuentran devaluados, y que para participar plenamente de los valores extraeconómicos, que quiere decir no estar demasiado absorbido por el trabajo abstracto, hay que ser relativamente un privilegiado. Esto quiere decir, en consecuencia, que la propia producción de valores extraeconómicos depende de la división del trabajo y, por esta misma razón, de la valorización económica. Los procesos de sistematización de las concepciones del mundo y de la sociedad aceptan como datos insuperables todo lo que llega de la vida económica y de sus presupuestos, la exterioridad de la relación social, la individuación aislacionista, las formas fijas de la interacción, la intersubjetividad mediatizada por el valor.
En un contexto tal, la actividad de sistematización no tiene ninguna función de verdadera anticipación, no hace más que trabajar en la repetición, en la vuelta a los mismos cuestionamientos y en la búsqueda desesperada de nuevas orientaciones a partir de lastres de los que no es posible deshacerse. El imaginario social se encuentra prisionero de lo que cree que son los puntos de partida y los medios previos para sus investigaciones y exploraciones; no hace otra cosa que renovar figuras y representaciones sin alterar realmente la reproducción social. El imaginario se vuelve de alguna forma un elemento particularmente dinámico de la reproducción ampliada de la sociedad actual. Puede ser tentador decir que se incorpora al enorme autómata, a la megamáquina que constituye el conjunto social. Como señala Heidegger: «¿Qué es la esencia de la máquina moderna sino una configuración del eterno retorno de lo mismo?».7 El mundo social gira sobre sí mismo en un movimiento que aparentemente nadie puede controlar (las sociedades del Este no lograron realmente romper con la producción valorizante) y las ideas circulan entre diferentes niveles de la producción ideológica sin poder asegurarse reflexivamente de sus propias bases. En consecuencia, si este recorrido topológico puede enseñarnos algo, es que el problema de la ideología no reside en la determinación social de las ideas, sino más bien en su determinación asocial, en su ser producto a espaldas de los supuestos productores. Por esta fórmula paradójica, no se trata, igualmente, de afirmar que las ideas y la cultura se producen por fuera de la sociedad, se trata de subrayar que no son la expresión inmediata y aún menos adecuada de los individuos y los grupos sociales. De cierto modo, las formas objetivas del pensar y las formas sociales piensan, en efecto, por los hombres, organizan su comunicación, sus formas de vida (lebensformen), sus percepciones del mundo social, piensan sus pensamientos en la segmentación, los particularismos y las oposiciones ciegas. Lo muerto toma lo vivo. No hay una maldición de la falsa conciencia propiamente dicha, una maldición del encierro ideológico, hay obstáculos objetivos para el pensamiento social, pesos muertos (de los valores cristalizados en la tradición a la subsunción de los humanos bajo el trabajo abstracto y las técnicas que de él se desprenden) que obstaculizan su marcha. Sin dudas, no habrá jamás transparencia en las relaciones sociales y en sus juegos del lenguaje, pero en la atmósfera actual, de crisis, del funcionamiento vacío de las ideologías,sería como mínimo sorprendente resignarse y dejar que se reproduzcan de manera indefinida las condiciones de cautiverio del pensamiento.
(El artículo original, «Les cheminements de l’idéologie» fue publicado en Gérard Duprat (ed.), Analyse de l’ideologie, París: Editions Galilée, 1980, pp. 23-40 y se encuentra en línea en http://jeanmarievincent.free.fr/spip.php?article51).
1Alfred Lorenzer, Die Wahrheit der psychoanalytischen Erkenntnis, Frankfurt am Main, 1976; Alfred Lorenzer, Sprachzerstörung und Rekonstruktion, Frankfurt am Main, 1973.
2Terminología que sin duda se toma de René Spitz.
3Véase Freud, «Psicología de las masas y análisis del yo» (1921), en Freud, Obras completas, volumen 18, Buenos Aires: Amorrortu editores, 2013.
4Nos podemos remitir a Theodor W. Adorno, Studien zum autoritärenn Charakter, Frankfurt am Main, 1973,
5A propósito de estos problemas podemos dirigirnos a los trabajos de Erving Goffmann.
6Sobre esta cuestión véase El capital, que es mucho más importante para el estudio de la ideología que La ideología alemana.
7Citado por Henri Birault en Heidegger et l’expérience de la pensée, París, 1978, p. 568. Podemos encontrar este pasaje en una traducción ligeramente diferente en Martin Heidegger, Essais et conférences, París, 1958, p. 147. Está claro que no es cuestión de retomar aquí las tesis de Heidegger sobre la técnica por abstraerse demasiado del contexto social, de la valorización. N. del T.: La traducción castellana de Eustaquio Barjau en Martin Heidegger, Conferencias y artículos, Barcelona: Odós, 1994, p. 112., es: «¿Qué otra cosa es la esencia del motor moderno sino una forma del eterno retorno de lo Mismo?».
